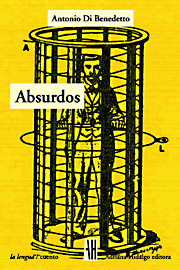Empezamos con Saer, inmediatamente después de Di Benedetto,
porque además de que son excelentes, entre los dos autores hay variaciones particulares
sobre un mismo tema cuando
hablamos de “territorios” o “zonas”:
·
El tema del espacio, en tanto lugar, la región,
la zona.
·
El tema del exilio.
Con Di Benedetto, nacido en Mendoza, habíamos comentado su
personal manera de omitir la referencia concreta al lugar, más allá de ciertas
marcas textuales, apartándose así de toda una tradición centrada en Buenos
Aires.
Y con Saer, nacido en Serodino -y fallecido en 2005,
en París (Francia) donde vivió su exilio voluntario-, pasa algo equivalente
pero particular.
Enseñó Historia del
Cine y Crítica y Estética Cinematográfica en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, pero deja
la Argentina en 1966 debido a la obtención de una beca del estado francés,
y decide no regresar.
(Cabe acotar que Mariana Bustelo llama a esta
emigración El viaje lúcido de los 60, en « La palabra migrante: escritores argentinos en búsqueda de un terreno
propicio para la creación », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 2006), para hacer un paralelismo entre otros momentos
históricos y una cierta tradición, con diferentes connotaciones, del viaje a
Europa. Además cita en su estudio la
reflexión de Tununa Mercado, quien indica que “la situación del exilio exacerba la condición de
pertenencia al país de nacimiento (MERCADO, 1994) »)
Su
programa narrativo fue riguroso y solitario, y lo hizo escribir rechazando fenómenos editoriales como el llamado boom latinoamericano (al que desdeñó). Su
obra abarca doce novelas, (El limonero real, Nadie
nada nunca, La mayor, etc.),
cinco libros de cuentos, cuatro de ensayos y uno de poemas. Su última novela, La grande, que dejó inconclusa, y su
último libro de ensayos (en realidad, artículos sobre literatura escritos para
diarios), fueron publicados póstumamente.
Casi toda su narrativa
tiene por escenario la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, en donde vivió
hasta su voluntario exilio. De esta manera, esta genial obra le ha dado a esa zona
el mismo estatuto mítico que Joyce le dio a Dublín o Proust a París. El hecho de que su obra incluya una larga serie de
novelas y cuentos independientes pero relacionados sobre un espacio geográfico
limitado revela la influencia de William Faulkner y su ciclo de narraciones sobre el condado de Yoknapatawpha en el norte del
estado de Mississipi.
Él mismo explicaba la reivindicación de la región, la zona,
el lugar específico de la provincia argentina de Santa Fe, y quizás una suerte
de “provincialización”, “un pequeño mundo que va a emerger a la escena
literaria, a la conciencia literaria, a la lectura”: “Pienso que muchas regiones del mundo tienen su literatura. París tiene
su literatura, el sur de Estados Unidos tiene su literatura. Entonces, ¿por qué
el litoral argentino no puede tener su literatura?”. Al
mismo tiempo, se afilia a la tradición
del exilio, otra pequeña nación: “Los más grandes escritores argentinos son
exiliados, aun si jamás salieron de su
lugar natal”.
Entre la tradición
y la experimentación.
Siempre manifestó la expresión de una individualidad
personal e irreductible, consecuente con la defensa que hizo de la autonomía del sujeto estético en sus
poemas y narraciones. Sin embargo, en otras ocasiones puso de manifiesto su
fidelidad a una tradición argentina que respetaba, y en la que encontraba una
manera de vivir, de pensar y de sentir:
[…] existe en Argentina desde la primera mitad
del siglo XIX, una tradición original y vigorosa. Basta citar los nombres de
Sarmiento, Hernández, Lugones, Macedonio Fernández, Roberto Arlt, Ezequiel
Martínez Estrada, Borges y Bioy Casares, Cortázar y Silvina Ocampo, Juan L.
Ortiz, Oliverio Girondo o Antonio Di Benedetto, para comprobar que tanto en
la poesía como en el ensayo, en la novela o en la literatura fantástica, esa tradición, de la que aparecen aquí
únicamente los nombres principales, es rica y diversa, creadora y viviente.
Influencias, semejanzas y particularidades.
A fines de los años 50 surge en Francia un movimiento
liderado por Alain Robbe-Grillet: el
nouveau roman (o "novela nueva"). Una característica generalizada
de este movimiento es el cuestionamiento de la novela tradicional decimonónica:
no tiene ya sentido escribir novelas al modo de Balzac, con unos personajes,
una trama, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Se sienten más cercanos a
la literatura introspectiva de Stendhal o Flaubert. No se admite la descripción
de los personajes, que según ellos está mediatizada por los prejuicios
ideológicos, sino la exploración de los flujos de conciencia. En ellos, la
influencia de autores extranjeros como Virginia Woolf o Kafka o franceses como
Sartre o Camus es evidente.
Es decir, los libros no tenían importancia por su
trama, sino por un cúmulo de sensaciones y acontecimientos que no pasaban a
ser más que minucias de las vidas que aparecían en los libros escritos. Algo de
eso por ejemplo, había ocurrido con Samuel Beckett: no tenía importancia la historia, sino las palabras para contarla, o
los ambientes en los que transcurría.
Juan José Saer adhiere a esta manera de narrar, (aunque
también la critica y toma distancia), pero suele observarse en sus textos
que hay una trama reconocible, pero
quizá no sea tan importante como los juegos, giros y circularidades que el
lenguaje permite.
En Nadie nada nunca (su novela de 1980), ambientada en Colastiné, trabaja juegos con los puntos de vista, se narra lo
mismo, una y otra vez, desde la perspectiva de distintos personajes. La
dictadura militar argentina es un telón de fondo de la «acción» (porque en
realidad no pasa casi nada) de la novela, en un ambiente oprimente.
Transcurre un
instante en el que nada transcurre. “No
es posible”, dice un personaje, “No es posible que no transcurra nada. Algo
tiene que transcurrir”. Estas palabras revelan el hartazgo de los personajes, para quienes no es grato estar atrapados
en el mundo que les ha dictado la fantasía saeriana, hecha de lentitud y
repetición angustiante.
Así como Zama, de Di Benedetto, era la novela de
la espera, aquí hay detención, estancamiento, pero también desencuentro, y la voz de adjetivación prolija
de un narrador que es más que omnisciente, más que testigo, más que
protagonista (aunque en realidad cada personaje es narrador, pero todos ellos
apelan al mismo recurso). La
adjetivación en esta novela de Saer es el modo de marcar lo enlentecido de las acciones, de imponernos,
como lectores, la forma de máquinas angustiadas que deben adquirir los cuerpos
de quienes la protagonizan.
Una novela en cuyo título se incluye una triple negación
(de alguien, de algo, de algún tiempo), no puede ser más que negación pura, que
aceptación de que todo puede reducirse al no-acto, al no-personaje, al
no-lugar. Anuncia que la literatura
puede despojarse de todas las personas, todas las tramas y todos los sitios.
Frente a Borges y la tradición de silenciar la
violencia en la literatura argentina.
Saer toma posición frente a Borges: “En 1953, Borges dio una
conferencia sobre El escritor argentino y la tradición.
Ese texto ampliamente conocido es una contribución tardía al debate sobre la esencia del ser nacional,
en boga en los años treinta sobre todo, y marca
el regreso definitivo de su autor, de las posiciones nacionalistas que había
defendido en su juventud hacia una concepción más universal de la literatura”
La posición de Saer es un reconocimiento pero, a su vez, propone
una rectificación: insiste en que lo que
universaliza la tradición es su lectura interna, la apropiación en contextos
particulares. Y ahí toma posición: la
tradición occidental, y argentina, es la violencia, silenciada en el ensayo de
Borges: “La conclusión de Borges es
correcta pero incompleta, para él; la tradición argentina es la tradición de Occidente
[…] es incompleta porque parece ignorar
las transformaciones que el elemento propiamente local le impone a las
influencias que recibe. La propia literatura de Borges es un producto de
esa interacción. No es el caso hoy de explicar ese proceso. Pero hay un punto
que debería inducir a la reflexión”.
La tradición
literaria argentina se concibió siempre en la incertidumbre, en la violencia y
bajo la amenaza del caos: es justamente por eso que pertenece a la tradición de
Occidente. Así, Saer va mucho más allá que Borges, quien disuelve el problema en clave
liberal. El énfasis en la violencia confirma que la exposición de los defectos nacionales es liberadora. De ahí que
la literatura constituya su
salvaguardia. Saer escribe sobre una
línea de continuidad que arranca en el siglo XIX:
“En ese terreno de violencia, más o menos explícita según los períodos,
floreció la literatura argentina. La
materia misma de nuestros clásicos es la violencia política. De las guerras
civiles del siglo XIX que, podríamos decir casi sin exagerar, se nutrieron de
conflictos muy semejantes a los que nos desquician hoy en día, salieron esos textos fundadores que son las obras de
Sarmiento y de José Hernández. La carrera política de Leopoldo Lugones, que
escribía en verso refinadas escenas modernistas, lo llevó en sus textos en
prosa del socialismo juvenil a finales del siglo XIX hasta el fascismo en 1930,
cuando proclamó, en un panfleto famoso, La
hora de la espada. Y las novelas de Roberto Arlt, en los mismos años,
están sacudidas por las grandes mitologías del siglo, el fascismo, la revolución
social, la angustia de los individuos asfixiados en las grandes ciudades por la
alienación capitalista, la amenaza de la guerra total.”
Sombras
sobre un vidrio esmerilado.
Aparece el tema de la memoria, que cumple una doble función:
como motor de la historia, en cuanto
los recuerdos se mezclan constantemente con el presente y nos permiten conocer los
sucesos pasados del personaje Adelina Flores,
Por otro lado, es también tema de reflexión de
Adelina, desde el primer párrafo el tema del tiempo y la memoria es el eje : “El recuerdo es una parte chiquita de cada ahora, y el
resto del “ahora” no hace más que aparecer, y eso muy pocas veces, y de un modo
muy fugaz, como recuerdo”.
·
Este vínculo tiempo-memoria recorrerá todo el
relato, intentando a cada momento expresar las dificultades para pensar el
tiempo, y las consecuencias derivadas de la facultad de recordar.
Recursos
literarios que utiliza Saer para acercarse al vínculo tiempo-memoria.
Desde la primera oración del cuento nos informamos de la
clara intención filosófica del relato.
Nos va a hablar la historia de Adelina Flores, pero
también de sus disquisiciones sobre la problemática
del tiempo y la memoria. Esta intención se expresa en el comienzo mismo del
texto: “¡Qué complejo es el tiempo, y sin embargo, qué sencillo!”, afirma
Adelina.
Partiendo de la problemática del tiempo, llega a la
preocupación por la memoria. La posibilidad de pensar lo escurridizo del ahora, lo inconstante, la enfrenta al enigma del
tiempo.
La marca del presente en el texto aparece siempre
asociada a la experiencia, a una sensación corporal; y esto a su vez se encuentra, en la mayoría de los casos,
unido al adverbio de tiempo ahora.
La utilización del adverbio ahora aparece –excepto en
contadas excepciones– directamente relacionado con una percepción, en la
mayoría de los casos la vista, pero también con el tacto o con el oído. De una
manera u otra, lo que informa al ahora son las sensaciones del cuerpo. “Ahora
estoy sentada (...) y puedo ver la sombra de Leopoldo” ; “Y en este ahora en el
que veo la sombra de mi cuñado”; “Ahora veo la sombra de mi cuñado...”; “Ahora
vuelvo ligeramente la cabeza y veo la mampara que da al patio”
El ahora realiza así un doble anclaje: temporal –propio
de su función gramatical– y espacial,
dado que nos sitúa en un lugar definido, en la casa de Adelina, en su sillón de
Viena, en la exterioridad sensible de los sentidos, expulsándonos de los
desvaríos de su mente y sus recuerdos.
De este modo, el ahora también implica un aquí, debido a la
cualidad de la experiencia sensible de producirse siempre en el presente del
cuerpo, de imprimir indefectiblemente un aquí y un ahora. Es decir, el ahora está directamente señalado
por las sensaciones, mientras que el pasado pertenece a la memoria.
El cuento de Saer es una constante lucha y a la vez una
puesta en escena de esa dificultad.
Cuenta cómo recuerda una persona sin olvidarse que
mientras recuerda a su vez está en algún lugar físico y su cuerpo, o mejor
dicho, sus sentidos, son ajenos a estos recuerdos. La complejidad del tiempo
vive en la historia porque se transforma en tema del texto.